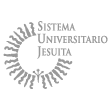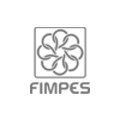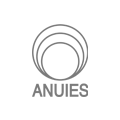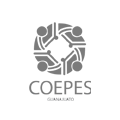¿Dónde están las empresarias y los empresarios, la Iglesia, las universidades y la sociedad para construir la paz y enfrentar a las violencias? ¿Dónde estamos y qué estamos haciendo? Esto lo cuestionó en la Universidad Iberoamericana León la Dra. Alejandra Guillén González, periodista independiente y académica del ITESO – Universidad Jesuita de Guadalajara, durante la lectio brevis este 26 de agosto.
‘Universidad y esperanza: Ética, memoria y comunidad’ fue el título de su lección breve. En la tradición universitaria jesuita, la exposición magisterial o lección breve (‘lectio brevis’) con que se inaugura el año académico, trata sobre las implicaciones del modelo educativo jesuita en el contexto actual; una invitación a la comunidad universitaria a reflexionar en torno a un tema de interés desde su especificidad distintiva.
La doctora Alejandra dedicó su ponencia para hablar del México con más de 132 mil personas desaparecidas, el México de las fosas y los campos de entrenamiento del crimen organizado. Expuso su experiencia como periodista, acompañante de las víctimas y testigo de la resistencia de los pueblos originarios.
La doctora Guillén González es autora del libro ‘Guardianes del territorio. Seguridad y justicia comunitaria de Nurío, Cherán y Ostula’ (Grietas, 2014), co-fundadora del proyecto ‘A dónde van los desaparecidos’ y, por su investigación ‘El país de las dos mil fosas’, obtuvo premios internacionales como el Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos 2019, el Premio Gabo 2019 en la categoría de Cobertura, y el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación Javier Valdez 2019.

“En México, claramente la violencia es la que permite la expansión, la ganancia económica. Y la mafia internacional que se beneficia está oculta, mucho más oculta que las mismas desapariciones. Casi nunca miramos a los verdaderos responsables de este horror, que seguramente son empresarios-políticos adinerados en México, China, Estados Unidos”, expuso la académica.
Los campos de entrenamiento son, dijo, “sitios de destrucción física y psíquica de personas elegidas para el suplicio. De construcción de subjetividades abyectas que se integran a ejercer crueldad… al engranaje desaparecedor de participar en ritos de iniciación, de jerarquías de dominación; un engranaje necesario para una expansión colonizadora que tiene como motor la acumulación de capital, acaparar todos los negocios”.
Son las universidades el lugar para el pensamiento crítico, donde se crean espacios de resistencia y combate al mal, consideró la conferencista. “Y ahí están ustedes”, dijo la doctora Alejandra a nuestras y nuestros estudiantes... “con toda esa potencia de lo que pueden ser en un país herido”.
Cuidar a las y los demás es imprescindible en el proceso de construir la paz, expuso. Pero también la resistencia, la participación, voltear a ver las experiencias de los pueblos originarios, el orden, la organización y el cuidado de la Tierra… de la casa común.

“Me parece que cuidar es vital. Transformar la forma en que parimos, que las madres y los padres puedan estar con sus hijos y no en dobles o triples turnos laborales. Cuidar a las nuevas generaciones colectivamente. Pero creo que la palabra es más amplia: cuidar la vida. Por eso los pueblos hablan de una lucha común por la vida. Y me voy un paso atrás: la relación con la Tierra –la madre–, que ha sido transformada en mercancía, usada y manoseada para la riqueza de algunos. Si ustedes van a lugares atroces, a veces hubo antes una destrucción total del paisaje. Lo sagrado se trastocó. Ahí es donde la experiencia de los pueblos me parece vital como fuente de esperanza”.
Alejandra ahondó sobre cómo en distintos pueblos indígenas han construido sus propios modelos de educación, poniendo en el centro el vínculo con la naturaleza, esto, como una respuesta hacia la construcción de un nuevo horizonte.
“Estamos llamados y llamadas a no permanecer indiferentes”
Antes de la conferencia de la doctora Alejandra, compartió un mensaje a las y los estudiantes nuestro rector, Mtro. Luis Alfonso González Valencia S.J., en el sentido de cómo debe ser el ánima y la participación de la sociedad con relación a las violencias.

“Vivimos un tiempo complejo en un país herido por diversas formas de violencia e injusticias, y por la ausencia dolorosa de miles de personas desaparecidas. Ante realidades así, como universidad jesuita estamos llamados y llamadas a no permanecer indiferentes. Nuestro compromiso es acompañar, escuchar, generar conocimiento y, sobre todo, construir esperanza. Una esperanza que se enraíza en la ética, que se sostiene en la memoria y que se fortalece en la comunidad. Esta esperanza nos invita a tejer lazos, a resistir desde la dignidad y a trabajar por un país más humano y justo”.